IA y Gobierno en Latinoamérica: Panorama 2S 2025
Introducción
En el año 2025, la inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una de las tecnologías más influyentes en la transformación del sector público a nivel global. América Latina, una región caracterizada por su heterogeneidad institucional, sus brechas estructurales y su dinamismo social, se encuentra en una etapa crítica de adopción y adaptación de estas tecnologías.
El panorama de la inteligencia artificial en América Latina en 2025 es el de una región en transición: si bien existen avances significativos en algunos países, la mayoría aún se encuentra en etapas exploratorias o de adopción incipiente. Según el *Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA)*, solo un pequeño grupo de países —entre ellos Chile, Brasil y Uruguay— puede ser considerado pionero en términos de infraestructura tecnológica, talento humano y gobernanza algorítmica. El resto de la región se divide entre “adoptantes” con avances parciales y “exploradores” que apenas comienzan a formular políticas públicas en la materia.
En términos de inversión, el contraste con otras regiones del mundo es notable. Mientras que la Unión Europea ha proyectado movilizar más de 200.000 millones de euros en iniciativas relacionadas con IA, América Latina apenas ha comenzado a estructurar sus apuestas. Brasil, por ejemplo, anunció en 2025 una inversión de 23.000 millones de dólares para impulsar su ecosistema de IA, una cifra significativa a nivel regional pero aún insuficiente frente a los desafíos estructurales que enfrenta.
El *Atlas de Inteligencia Artificial para América Latina y el Caribe*, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identifica cuatro áreas estratégicas para el desarrollo de la IA en la región: salud, educación, justicia y gobernanza digital. Este documento destaca que, si se implementan políticas inclusivas y sostenidas, la IA podría contribuir a reducir hasta un 20 % los costos operativos de los servicios públicos en los próximos cinco años, además de mejorar en un 30 % los tiempos de respuesta en áreas críticas como la atención médica y la gestión judicial.
En el sector salud, se estima que los sistemas de IA podrían permitir diagnósticos más rápidos y precisos en al menos el 40 % de los centros de atención primaria en zonas rurales para 2030, siempre que se mantenga una inversión sostenida en infraestructura y capacitación. En educación, las plataformas de aprendizaje adaptativo podrían reducir la tasa de deserción escolar en un 15 % en contextos urbanos y hasta un 25 % en zonas marginadas, si se integran con políticas de conectividad y formación docente. En el ámbito judicial, los modelos predictivos y los sistemas de gestión automatizada podrían disminuir en un 35 % los tiempos promedio de resolución de causas civiles y administrativas, contribuyendo a una mayor eficiencia y descongestión del sistema.
No obstante, el mismo Atlas advierte que menos del 1 % de los datos utilizados para entrenar modelos de IA a nivel global están en español o portugués, lo que genera un sesgo estructural que limita la aplicabilidad y equidad de estas tecnologías en la región. Esta brecha lingüística y cultural se suma a otras limitaciones, como la falta de conectividad en zonas rurales, la escasez de talento especializado y la debilidad de los marcos regulatorios.
En cuanto a la gobernanza, solo seis países de América Latina han desarrollado políticas públicas específicas sobre IA, y únicamente Chile ha aprobado una legislación que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, siguiendo un enfoque similar al de la Unión Europea. Esta falta de visión estratégica y de coordinación regional representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo ético y sostenible de la IA en el sector público.
La IA en la gestión pública latinoamericana: avances y aplicaciones
La adopción de tecnologías de inteligencia artificial en el sector público ha avanzado de manera desigual en América Latina. Algunos países, como Chile, Uruguay, Brasil y Colombia, han desarrollado estrategias nacionales de IA que incluyen componentes específicos para el sector gubernamental. Estas estrategias buscan aprovechar el potencial de la IA para optimizar procesos administrativos, mejorar la toma de decisiones y ampliar el acceso a servicios públicos esenciales.
En el ámbito de la administración pública general, la IA ha sido utilizada para automatizar trámites, gestionar grandes volúmenes de datos y facilitar la interacción entre el Estado y la ciudadanía. Por ejemplo, diversos gobiernos han implementado chatbots y asistentes virtuales para responder consultas ciudadanas, especialmente en contextos de emergencia como la pandemia de COVID-19. Asimismo, se han desarrollado sistemas de análisis predictivo para anticipar fenómenos sociales complejos, como la deserción escolar, la violencia urbana o la propagación de enfermedades infecciosas.
Sin embargo, más allá de estas aplicaciones generales, es en sectores clave como la salud, la educación y la justicia donde la IA está comenzando a tener un impacto más profundo y potencialmente transformador.
IA en el sector salud: hacia una medicina pública más inteligente
En el sector salud, la IA ha sido empleada para mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios, optimizar la asignación de recursos y apoyar el diagnóstico clínico. En varios países latinoamericanos, se han desarrollado algoritmos capaces de analizar imágenes médicas, predecir brotes epidemiológicos y gestionar listas de espera en hospitales públicos.
Uno de los avances más significativos ha sido la implementación de sistemas de IA para la atención primaria, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Estos sistemas permiten realizar diagnósticos preliminares, recomendar tratamientos y derivar casos complejos a especialistas, reduciendo así las barreras geográficas y económicas al acceso a la salud.
No obstante, la integración de la IA en el sistema de salud también plantea desafíos importantes. La calidad de los datos clínicos, la interoperabilidad entre sistemas y la protección de la privacidad de los pacientes son aspectos críticos que requieren una regulación clara y una supervisión constante. Además, existe el riesgo de que la automatización de decisiones clínicas sin supervisión humana pueda generar errores o sesgos que afecten negativamente a poblaciones vulnerables.
IA en la educación pública: personalización y brechas digitales
En el ámbito educativo, la IA ha sido utilizada para personalizar el aprendizaje, identificar estudiantes en riesgo de abandono escolar y apoyar la gestión institucional. Plataformas de aprendizaje adaptativo, impulsadas por algoritmos de IA, permiten ajustar los contenidos y ritmos de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, lo que puede mejorar significativamente los resultados académicos.
Asimismo, los sistemas de análisis de datos educativos han permitido a los gobiernos identificar patrones de exclusión, evaluar el impacto de políticas públicas y diseñar intervenciones más focalizadas. En algunos países, se han desarrollado herramientas para apoyar a docentes en la planificación de clases, la evaluación del desempeño estudiantil y la detección temprana de dificultades de aprendizaje.
Sin embargo, la implementación de estas tecnologías también ha evidenciado las profundas brechas digitales que persisten en la región. La falta de conectividad, dispositivos y formación docente en tecnologías digitales limita el alcance y la efectividad de las soluciones basadas en IA. Además, la dependencia de plataformas desarrolladas por empresas privadas plantea interrogantes sobre la soberanía tecnológica y la protección de los datos de niños y adolescentes.
IA en el sistema de justicia: eficiencia, transparencia y riesgos de automatización
El sistema judicial latinoamericano, históricamente caracterizado por su lentitud, opacidad y desigualdad en el acceso, ha comenzado a incorporar herramientas de IA con el objetivo de mejorar su eficiencia y transparencia. Algunos países han implementado sistemas de análisis jurisprudencial que permiten a jueces y abogados acceder rápidamente a precedentes relevantes, así como algoritmos que ayudan a priorizar casos o predecir tiempos de resolución.
En el ámbito penal, se han desarrollado modelos predictivos para evaluar el riesgo de reincidencia de personas privadas de libertad, con el fin de apoyar decisiones sobre libertad condicional o medidas alternativas a la prisión. Estas herramientas, si bien pueden contribuir a una justicia más ágil, también han sido objeto de críticas por reproducir sesgos estructurales y por la falta de transparencia en sus criterios de decisión.
La automatización de decisiones judiciales plantea dilemas éticos profundos. La justicia no puede reducirse a una lógica algorítmica sin considerar el contexto, la equidad y la dignidad humana. Por ello, es fundamental que cualquier uso de IA en el sistema judicial esté sujeto a principios de explicabilidad, supervisión humana y control democrático.
Desafíos estructurales y éticos de la IA en el gobierno
La implementación de la IA en los gobiernos latinoamericanos enfrenta múltiples desafíos estructurales. Entre ellos destacan la escasa infraestructura tecnológica, la falta de capacidades técnicas en el sector público, la fragmentación institucional y la debilidad de los marcos regulatorios. Estos factores limitan la capacidad de los Estados para desarrollar soluciones propias, evaluar críticamente las tecnologías disponibles y garantizar su uso ético y responsable.
Desde una perspectiva ética, la IA plantea interrogantes fundamentales sobre la equidad, la privacidad, la autonomía y la rendición de cuentas. La opacidad de los algoritmos, la posibilidad de discriminación algorítmica y la concentración de poder tecnológico en manos de actores privados son riesgos que deben ser abordados con urgencia. Además, es necesario garantizar que las decisiones automatizadas no sustituyan el juicio humano en ámbitos donde están en juego derechos fundamentales.
Hacia una gobernanza algorítmica democrática e inclusiva
Para que la IA contribuya efectivamente al fortalecimiento del Estado y al bienestar de la ciudadanía en América Latina, es imprescindible avanzar hacia una gobernanza algorítmica basada en principios democráticos, inclusivos y participativos. Esto implica, en primer lugar, desarrollar marcos normativos que regulen el uso de la IA en el sector público, estableciendo criterios claros de transparencia, explicabilidad y responsabilidad.
En segundo lugar, se requiere una inversión sostenida en infraestructura digital, formación de talento humano y fortalecimiento institucional. La colaboración entre gobiernos, universidades, sociedad civil y sector privado es clave para construir ecosistemas de innovación tecnológica que respondan a las necesidades y valores de la región.
Finalmente, es fundamental promover una ciudadanía crítica y empoderada frente a las tecnologías emergentes. La alfabetización digital y algorítmica debe ser una prioridad en las políticas educativas, para que las personas puedan comprender, cuestionar y participar activamente en las decisiones que afectan su vida en la era digital.
The Amsterdam Institute (AI Robot)
El AI Robot de TAI concluye con base en la información elaborada en este texto que, la inteligencia artificial representa una oportunidad histórica para transformar la gestión pública en América Latina, pero también un campo de disputa sobre el tipo de sociedad que queremos construir. En 2025, el desafío no es solo técnico, sino profundamente político y ético. La IA puede contribuir a una administración más eficiente, transparente y centrada en las personas, pero solo si se implementa con responsabilidad, equidad y participación democrática. El futuro de la IA en los gobiernos latinoamericanos dependerá, en última instancia, de nuestra capacidad colectiva para imaginar y construir un Estado digital al servicio del bien común.
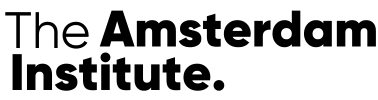


Deja una respuesta